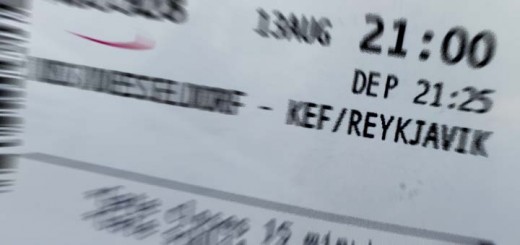Diario de Islandia IX: costa sur
Martes 25 de agosto de 2015
Ha sido la noche más ventosa con diferencia. Al salir de la tienda descubrimos que algunos campistas han desarmado y dormido refugiados en sus coches. Nuestra Quechua azul ha aguantado como una jabata las embestidas constantes del viento con solo algún daño menor. La desclavamos y desmontamos cuidadosamente para evitar que salga volando y nos dirigimos a la cascada Skógafoss, ubicada a 200 metros del lugar donde hemos dormido (aunque este amago de huracán nos ha impedido escuchar su rumor).
Mientras desayunamos vemos llegar varios camiones y dos grandes autocaravanas de lujo. Después de especular un rato sobre sus ocupantes descubrimos que están preparando un rodaje con la catarata de fondo. Por los rasgos de buena parte del equipo deducimos que se trata de una producción bollywoodiense. Un par de indios con ínfulas de galanes se hacen selfies y pasan el rato posando aquí y allá mientras los técnicos preparan trípodes y grúas.
Nosotros ascendemos por la derecha del torrente, escalamos los 429 escalones que llevan hasta lo alto. Las vistas son preciosas y arriba comienza una ruta a pie que no haremos. Descendemos para continuar nuestro camino por la costa sur.
Nos detenemos ante el famoso Eyjafjallajökull, más conocido en España como “el volcán islandés impronunciable”, el mismo que en 2010 provocó un caos aéreo por su gran nube de cenizas, que obligó a cancelar miles de vuelos en toda Europa. Un panel nos informa de que la granja que se divisa a lo lejos, cerca de la falda, lo vivió todo en primera línea y se salvó por los pelos. Al otro lado de la carretera, un pequeño museo saca partido económico de aquella mediática erupción que ya hemos visto reflejada en multitud de souvenirs.
Seljalandsfoss y Gljúfurárbui
Veinte kilómetros hacia el oeste tomamos un desvío hacia la derecha que nos lleva derechitos, por la carretera 249, hasta dos impresionantes cataratas: Seljalandsfoss (que se puede rodear por detrás del chorro, con ducha de regalo) y Gljúfurárbui (que cae sobre un cañón escondido y tapizado de musgo al que se llega remontando un pequeño río). Se nota que volvemos a una parte más concurrida de la isla, más asequible para quienes solo quieren realizar cortas excursiones desde Reykjavík. Hay bastantes coches, campers y autobuses en el aparcamiento de las cascadas.
Volvemos a la carretera general y, un kilómetro y medio después, giramos a la izquierda –hacia el mar– para asomarnos al nuevo puerto de Landeyjahöfn, la vía de acceso más rápida hacia el archipiélago de las Vestmannaeyjar, un conjunto de 15 islas de las que solo Heimaey está habitada. Vamos sin ningún plan y sin demasiada información sobre lo que nos vamos a encontrar. Finalmente alcanzamos el pequeño puerto, construido en 2010 y protegido por un doble dique. El ferry está a punto de zarpar, todavía tiene abierta la proa por la que engulle los coches. En unos minutos suelta amarras, baja la proa y maniobra para poner rumbo a Heimaey. Contemplamos su salida y nos quedamos prácticamente solos, parece que no haya un alma en el puerto. Curioseamos en el interior de la terminal –desierta– y miramos horarios y precios, que no parecen nada caros. No habría sido mala idea acercarnos a ese joven archipiélago que incluye –aunque no es visitable– una de las islas más nuevas del mundo: Surtsey, surgida en 1963 y protegida por la Unesco para el estudio del proceso de colonización vegetal y animal sobre un territorio recién formado.
Retomamos la Hringvegur hacia el oeste y vamos parando en algunas poblaciones sin demasiado interés como Hella, que algunos excursionistas toman como punto de partida para emprender trekkings hacia el volcán Hekla. Más allá de eso, es una ciudad escueta con algún barrio interesante y un río hermoso.
Nos detenemos después en el pueblo de Selfoss (no confundir con la cascada homónima), donde hacemos algunas compras en Bónus y Netto y buscamos su iglesia, ubicada en un recodo del río antes de un puente. Hay dos o tres personas preparando un funeral.
Península de Reykjanes
Estamos ya muy cerca del punto de partida de este gran viaje circular pero nos falta por conocer Reykjanes, la península del sudoeste. Comenzamos por Eyrarbakki, antaño puerto principal de Islandia. Cuenta con una iglesia de madera, vistosas casas antiguas de colores y un pequeño paseo marítimo a dos alturas que tiene en su parte inferior una estatua dedicada al pescador Björgunarsu Björg y un secadero de pescado. Comemos y seguimos camino.
Grindavík es un pueblo pesquero de olor fuerte, industrial y con barrios de aspecto muy degradado a los que llegamos por error al perdernos: bloques horripilantes y casas deshabitadas que son, probablemente, secuelas de la grave crisis financiera de 2008.
Nuestra ruta por Reykjanes está siendo francamente decepcionante. Más allá del paisaje, que por muy monótono que sea siempre resulta estimulante, no hay nada que ver. Llegamos a una de las turistadas más míticas de Islandia, su Blue Lagoon, un complejo termal consistente en una enorme piscina de agua caliente y fondos azules donde uno se puede bañar a un kilómetro de la central geotérmica que aprovecha el potencial energético del vivo subsuelo de la región. Todo envuelto en un repugnante aroma a azufre al que uno se acaba acostumbrando. Nos detenemos en el enorme parking del complejo y echamos un vistazo a las instalaciones sin llegar a entrar. Es bastante caro, no nos llama demasiado la atención el invento; además no tenemos reserva (sin la que es complicado obtener entradas) y es tarde. Nos conformarnos con ver el espectáculo desde la terraza de la cafetería, de libre acceso, que llega hasta el borde mismo de la gran piscina pseudonatural, que está en proceso de ampliación.
Cuando salimos comienza a llover pero nosotros todavía queremos ver Keflavík, la ciudad en el norte de la península que es famosa por su puerto, su iglesia y sobre todo su aeropuerto, que conecta Islandia con el resto del mundo. Paseamos un rato por la Hafnargata, su calle comercial al borde del mar, y volvemos al coche para hacer nuestro último recorrido de vuelta hasta Reykjavík. De camino a la capital paramos para repostar porque mañana por la mañana hemos de devolver nuestro Chevrolet Spark con el depósito lleno.
Llegamos al camping de la capital cuando anochece. Por suerte ya no llueve, así que podemos montar la tienda con calma e ir preparando los equipajes. La tarea no es nada fácil, pues llevamos diez días viviendo con todo esparcido por el coche. En algo más de una hora conseguimos separar lo que queremos llevar de vuelta a España de lo que se quedará en la isla. Cerramos maletas y las introducimos en la tienda como la primera noche. Al inflar el único colchón que queda sano descubrimos con horror que también tiene una fuga de aire. Pero –y aquí es donde empezamos a sospechar seriamente que nos acompaña algún bonachón trol islandés– acabamos de encontrar en el rincón de cosas gratis un colchón grande del Decathlon que está en perfecto estado. Lo probamos y descubrimos maravillados que funciona perfectamente, así que será nuestra cama para los dos días que nos quedan en Islandia. El coche duerme aparcado en el exterior, ya completamente vacío y adecentado para devolverlo mañana a primera hora.
Miércoles 26 de agosto de 2015
Nos levantamos a las 8.30 porque tenemos que devolver el coche a las 10 en la otra punta de Reykjavík. Después de desayunar en la cocina comedor de este camping, que ya es como nuestra casa islandesa, dejamos todo el equipaje guardado en el interior de la tienda, blindada con un simbólico candado de maleta que une el tirador de la cremallera con una piqueta clavada en el suelo. Es más un “preferiríamos que no nos robarais” que un intento real de proteger nuestras pertenencias. Lo cierto es que, a la luz de nuestra experiencia durante las últimas dos semanas, tenemos plena confianza en que nadie se meterá con nuestras cosas; Islandia es el irreal paraíso de la bondad humana.
Antes de partir hacia la oficinas de la empresa de alquiler, ubicada en el puerto, damos un último repasito al auto para quitarle el regusto a campo. Para nuestro último paseo parece que la costanera se ha vestido de gala. ¡Hasta la Nave del Sol brilla hoy bajo el astro rey! Cuando aparcamos por última vez el cuentakilómetros marca 3.206, una distancia equivalente a dos vueltas completas a la isla por la Ring Road… ¡y todo por nuestro gusto por las carreteras secundarias! Devolvemos las llaves y contenemos la respiración mientras el simpático empleado da una vuelta rápida al coche en busca de desperfectos. Nos dice que todo está bien y nos marchamos.
Damos un largo y agradable paseo hasta la terminal de buses BSÍ para pedir que mañana nos pasen a buscar al camping. Cuando compramos los billetes por internet no se ofrecía la opción del transfer, así que pagamos el pequeño plus de 1.100 ISK en la taquilla de la estación y fijamos la hora de recogida. Hemos completado todos nuestros objetivos, la misión está cumplida; ahora tenemos todo un día por delante para relajarnos, no hacer nada y merodear tranquilamente por la ciudad.
Regresamos a la zona del puerto para visitar el Bónus por última vez. Compramos galletas y alguna cosa más para el viaje de regreso. Dentro del supermercado charlamos un buen rato con una agradable señora de ochenta años largos, delgada y de ojos claros, que nos recomienda varios productos típicamente islandeses (un embutido de cordero, una especie de creps y un pan negro que –según sus palabras– es muy bueno para ir al baño). También nos habla de su apasionante vida de viajes como hija de un diplomático islandés, de su gusto por el baile español y de aquella vez en que vio bailar a Carmen Amaya. Eso sí, del idioma de Cervantes, ni papa. Lo que siempre echó de menos de su isla en el extranjero fue su agua; le damos la razón, nunca hemos probado un agua de grifo mejor que la de este país. Después de varios minutos de conversación nos despedimos efusivamente, recolocamos discretamente en las estanterías todo lo que nos ha obligado a meter en la cesta y pagamos.
Deambulamos por las tiendas de Laugavegur y paramos a comer en el Svarta Kaffið, ubicado en el número 54 de esta calle y famoso por sus sopas caseras servidas en cuenco de pan. La de hoy es una receta húngara, una especie de gulash espeso que entra de maravilla calentito y acompañado de una deliciosa cerveza Egils de grifo. Está todo increíble. Reconfortados, seguimos paseo y nuestros pasos nos devuelven a lugares conocidos como la Hallgrímskirkja. En su interior un hombre de pelo blanco ensaya con el órgano de tubos, aunque cualquiera diría que es un concierto dada la enorme expectación que despierta entre las decenas de personas que estamos visitando el templo. No diremos que sea un virtuoso, pero los turistas que le rodean y graban con sus móviles reconocen el esfuerzo con amplias sonrisas.
Exploramos el sur de la ciudad, los agradables barrios residenciales y el centro comercial Kringlan. Después buscamos (aunque damos más vueltas que una peonza para localizarlo) el jardín botánico, dividido por continentes. Nos decepciona un poco. El de Akureyri era más simple pero mucho más encantador. Estamos ya cerca del camping, al que llegamos por una calle jalonada de lujosísimos chalets con cochazos en los garajes. Cenamos y dormimos.
Jueves 27 de agosto de 2015
Nos levantamos unas dos horas antes de la hora prevista para nuestro transfer. Queremos desmontar con suma tranquilidad la tienda, plegar bien las lonas para que entren en su bolsa correspondiente y esta, a su vez, en la maleta. Antes de desayunar liberamos todo el material de acampada que tomamos prestado al llegar y a lo largo del viaje: un montón de botellas de Campingaz a medias, dos esterillas de espuma, un bote de jabón de vajilla, un gran colchón de aire y nuestra querida nevera azul. Mientras desayunamos en una mesa cercana, hoy al aire libre pese al fresco, vemos cómo un señor con barba coge contentísimo la nevera mientras nos lanza una mirada de agradecimiento. Nos encanta la propiedad transitiva de estos materiales. Nos preguntamos cuántas vueltas habrá dado ya a la isla… y cuántas le quedarán. Sería buena idea hacer muescas.
Con todo perfectamente empaquetado nos acercamos a la parada de bus del camping y esperamos pacientemente a que llegue nuestra lanzadera. Tarda más de la cuenta, pero finalmente aparece. Recogemos a algún viajero más de camino a la terminal de autobuses donde tomamos el que nos llevará hasta el aeropuerto. Nuestro avión despega pasado el mediodía. Por delante, una larga jornada de viaje con escala en Oslo –esta vez demasiado corta para salir a ver mundo– y que terminará en el aeropuerto de Madrid en torno a las diez de la noche.
SIGUE LEYENDO ESTE DIARIO DE ISLANDIA